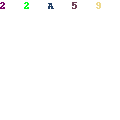PRIMER PREMIO:
OJOS, NARIZ Y SONRISA, Margarita Martínez Coves, 3º ESO A
Lejos, muy lejos, la oscuridad de un pequeño habitáculo se vía turbada por la tenue luz de la vela que se posaba sobre el escritorio de sauce y las sombras se iban desdibujando al antojo de la llama del cirio. El imperfecto pupitre se hallaba en orden sosteniendo algunos documentos que rememoraban la voluntad del autor. Sentado en una silla de madera oscura se encontraba un desaliñado hombre con la espalda encorvada cubierta con una polvorienta chaqueta remendada miles de veces, los pantalones zurcidos y los zapatos que gritaban desde el suelo todos los caminos que habían recorrido. Arriba, en su cumbre, se vislumbraban algunos cabellos blanquecinos y desbaratados. Su rostro, quemado del paso del sol y la luna, contaba junto con sus ojos la edad del joven anciano. Las gastadas manos sostenían lápiz y cuartilla. Sus intentos fallidos, sus errores en el papel, se arremolinaban en el suelo. Con solo girar el cuello podía apreciar el mar de papeles gastados y lápices sin carboncillo que le recordaban sus tropiezos. Y sus ojos estaban fijos en cada lámina, buscando la inspiración sin poder hallarla.
Nuestro viejo y cansado compañero de viaje volvió a coger una hoja en blanco. Mirándola al trasluz de la vela, palpándola con cada poro y sintiéndola en su piel. Esta vez sus ojos se le iluminaron y abrieron un poco más. Excitado, como todas las anteriores veces, dibujó. En la lámina se comenzaban a encontrar trazos con líneas, pensamientos con ideas. Comenzaban a verse las primeras sombras sin hallar la fuente de luz siquiera. El viejo movía el lápiz con sutileza y delicadeza de un extremo a otro del blanco papiro. Dibujaba el paisaje más hermoso que puedan alcanzar a ver unos ojos que miraron todo y nunca vieron nada. Exhausto, deprimido y hundido en su propia vida el viejo retiró la lámina de su vista, la arrugó y comprimió hasta ser un pequeño trozo de papel que parecía gastado, cerró los ojos y apretó los dientes, por último la dejó caer al suelo, junto al resto de sus fallidos cuadros de carboncillo. Exasperado volvió a comenzar de nuevo.
Pasaron las horas y aumentó el número de errores caídos al suelo. El viejo miró el reloj, irritado lo estrelló contra la pared. De repente quedó quieto, miró fijamente sus manos, derruidas por los callos y ampollas dignas de todo aquel trabajador que se precie, y volvió al trabajo. Comenzó a dibujar, esta vez sin prisa, algunas líneas sencillas. No gozaban de belleza alguna, nada era tan majestuoso ni comparable a sus anteiores trabajos, pero en algún lugar aquellas líneas escondían excelencia innata. El papel fue testigo de la formación de palos a muñeco de algunas rayas presupuestas de un parvulario. Un pequeño maniquí de cuerpo y cabeza cuadrada, brazos esqueléticos y piernas rectangulares. En su cabeza de cubo puso con delicadeza dos puntos a modo de ojos, un palito para dotar de olfato al pequeño y una curva en forma de sonrisa. El pequeño amigo de carbón cobró vida. Comenzó a moverse entre el paisaje ideado por y para él. El cielo que hallaba sobre su cabeza sustentaba con sus brazos de ventisca algunas nubes que se disipaban según el humor de nuestro pequeño. Sostenido por sus pies se encontraba un suelo de contorno extraño. No tenía forma definida, un matojo de líneas mal puestas que simulaban un suelo odioso y divertido. Por el margen derecho de la lámina podía alcanzar a verse unas amorfas montañas que parecían nevadas en sus cumbres, aunque sobre ellas se posaba un enorme sol. Nuestro amiguito parecía moverse en dirección contraria a las montañas, se dirigía al mar: la playa de trazos curvos y firmes. Dos líneas separaban el cielo del mar y el mar de la tierra, y allá a lo lejos se divisaba un pequeño barco de vela, seguramente construido de papel y dobleces. El pequeño muñeco de cabeza cuadriculada saludó contento a todo lo que se encontraba a su alrededor, su sonrisa se extendió por toda su cara. Desde arriba, con aire cansado, lo observaba el viejo. Levantó suavemente la hoja y la escudriñó como si en ello se le fuera la vida. Una sonrisa se dibujó en su desgastado rostro.
El viejo volvió a su trabajo muy satisfecho y decidió mejorar el cuadro. Le daría color y mejores formas a todo aquel paisaje. comenzó por las montañas. Tomaron forma, esta vez parecían un par de sierras cercana a la mar con pequeños árboles cubriendo toda su superficie y unas cumbres bien formadas y sin nieve. Sobre ellas ya no se encontraba ningún Sol, pero se podía vislumbrar su luz, que caía sobre sendas elevaciones del terreno. El cielo tomó textura y las nubes se tornaron realistas. Ya no aparecían al antojo del humor de nuestro pequeño amigo, que ahora se hallaba perdido. La sonrisa había disminuido considerablemente, sus piernas parecían ahora más reales: se podía ver un par de rodillas, incluso unos pies. Con ellas seguía pareciendo dirigirse a la mar, esa playa que ahora era real. La arena a distintos tonos, la textura de la solas al romper las rocas, algunos niños jugando y algunas madres cuidándolos. Y, allá a lo lejos, se seguía viendo el barco, pero esta vez mucho más majestuoso. El barco de papel era ahora un ostentoso yate blanco que filtraba algún señor adinerado. Las piernas d e nuestro pequeño muñeco de palo no eran lo único real en él: su cuerpo tenía abdomen, pectorales, cuello, cabeza y dos brazos con codos y manos se habían moldeado de forma casi perfecta. Allí, en medio de la hermosura de aquel paisaje, no se hallaba nuestro muñeco de palo, su lugar era ocupado por una sombra fría y sin nombre, como todas las de alrededor.
Cuando el corazón del anciano se contrajo por última vez sus ojos percibían la mundial obra maestra y la personal derrota.
SEGUNDO PREMIO:
POEMAS, Miguel Ángel López Salinas, 2º BAT.
Existes en mí, dentro de mis manos
que recrean tu rostro, que guardan
el último relieve de tus ojos, de tu cuello
de tus hombros. No desapareces al decirme
adiós, al dormirte en mi cálido pecho
despreciando las estrellas. Existe en mí,
te guardo para seguir viéndote aun cuando
ya no estás, para seguir amándote,
continuando este poema que es quererte.
Te amo más allá del sexo, más allá
del lascivo espacio que separa nuestros cuerpos
cuando yacemos semidesnudos en mi cama,
deseando mordernos mútuamente.
Existes en mí, como propia Eurídice
esperando que vuelva a mis infiernos
a recogerte,
no puedo dejar de mirar atrás.
Caía lánguidamente la tarde sobre
las copas de los árboles más bajos;
una leve brisa acariciaba los folios
que esperaban ser violados;
disfrutábamos en una cafetería demasdiado anónima,
sin máquina de tabajo.
Tú me hablabas sobre trivialidades
mientras yo miraba tus labios esparcir
el aire que reposaba en mi garganta. Aquel
día de sol en mitad de la terraza
sentí que te amaba, que tus brazos, prolongados
sobre la mesa, me recibían,
era extraña la tanquilidad que reinab
en las aves que, cantando al unísono
pronunciaban tu nombre.
No sé el tiempo que aguanté sin besarte
pero no fue mucho.
Ahora, ya pasado el tiempo, pasadas las fechas del periódico,
descompuestos
los troncos de los árboles que sujetaban la luz,
cuando los recuerdos aparecen,
como fotografías apolilladas, observo el silencio,
observo el silencio de tus pasos, la misma fragilidad
recorre tu mano al mover el mismo café
y sigo sintiendo que te amo. La música es la misma
que ayer, que aquel ayer, que aquel silencio. El sol
sigue cayendo largamente, la leve brisa no ha vuelto,
el bar ha cerrado, pero sabemos que aun pasado
el tiempo y la vida seguimos sentados
en su terraza.
Cuando miro tus ojos en el exacto momento
en que cae el peso del cielo sobre el sol
ayudándole a morir, me doy cuenta de que te amo
y por muchas veces que me lo digan no cedo, pues
he conseguido amar a una sombra.
Crece día a día mi pasión y crece
largamente el llanto, sombra, eres sombra
dentro de mi monótona y absurda vida.
Es esta vida un juego donde nadie gana nada
sin dañar a otros, es esta vida una broma
macabra y mal acabada que desprende olor
a recién pintado, es esta vida sin ti una
desmesurada tumba yerta.
Nada aplaca esta cerrazón. Pero cuando
estamos escondidos y miro tus profundos ojos, me deleito
en el pecado que es vivir y sentirse a salvo,
inquieto por el dolor que puedan causar mis actos, pero
desesperado por morder tus labios y agarrar
violentamente tu cuello mientras
susurro tu nombre (porque nadie puede oírme). Acas
soy una mala persona por amar tanto, por
entregarte mi cuerpo a cambio
de sentir dicha en tu vientre. Ahora cae todo
el peso dle mundo sobre el sol
y tu mirado lo recoge, eres micasa,
mi paz, mi destino.
MENCIÓN ESPECIAL.
EL VESTIDO ROJO, Gloria Molero Galvañ, 4ºESO B.
Las voces sen el vestíbulo eran sussurros inaudibles, risas nerviosas, roces de vestidos de gala contra el suelo. La sala estaba magníficamente adornada. Las paredes ricamente ornamentadas, forradas de tapices lujosos de terciopelo y tafetán, de colores brillantes pero a la vez oscuros. En las paredes estaban las lámaparas pequeñas, iluminando levemente la gran estancia, y desde lo alto de la bóveda, de techos pintados y pinturas desparramadas por doquier, caía una elegante araña de cristal, cuyos cristales repiqueteaban y lanzaban arcoiris creados por la luz de las pequeñas bombillas que iluminaban la estancia por completo.
En el centro de la sala había una gigante escalera, desde donde bajaban las personas que se hospedaban en el hotel y que iban a asistir a la fiesta organizada por uno de los más importantes magnates del petróleo en todo el mundo. La escalera era de mármol de color blanco, al igual que el suelo del vestíbulo, y los pasamanos eran de madera pulida y brillantes, suave al tacto.
Todavía no puedo recordar qué fue lo que me hizo girarme en ese preciso intante, en el que las luces se apagaron en mi mente y un foco imaginario se posó en una sola figura. Quizás fueron los susurros que se empezaron a extender homogéneamente por la sala, o quizás la mirada que dirigió el hombre con el que estaba hablando hacia lo alto de la escaler.
Solo recuerdo que me di la vuelta, sin saber qué debía esperar. Y allí estaba ella.
Bajaba las lujosas escaleras del hotel lenta y sinuosamente, como si estuviera bailando un vals que solo oía en su mente, agarrándose al pasamanos más por estilismo que por miedo a caerse. Toda ella destilaba una esencia magnética, que obligó a todos los que se hallaban en la estancia a quedarse mirándola, incluido yo.
Su presencia era un regalo. Era una divinidad encarnada en un cuerpo mortal, una ninfa cautivadora que poseía los corazones más indomables con el leve parpadeo de sus largas y espesas pestañas. Posé mis ojos sobre su delgada y esbelta figura, enfundada en un vestido largo y liso de color rojo fuego, que se ondulaba levemente con cada escalón que bajaba, acercándose más a mí. La seda del vestido rozaba el mármol de forma que se´oía un leve susurro cada vez que se movía. Para mí, ese susurro era un coro celestial invitándome a acercarme a ella.
Mis ojos centellearon, con una mezcla de amor y orgullo, deslumbrado por la belleza que irradiaba esa joven a la que conocía tan bien.
Llevaba su cabello de color negro azabache recogido encima de la cabeza, en un elegante moño que dajaba a la vista su bello rostro y la curva de su hermoso cuello.
Toda ella estaba magnífica, inigualamble. Su cara era la de un ángel enviado desde el cielo para complacer a los mortales con la suerte que era poder observarla. Frágil, pero a la vez cautivadora. Inocente, pero salvaje a la vez. Sus labios estaban pintaados del mismo colo rojo del vestido, y se curvaban en una pequeña sonrisa que dejaba entrever sus blancos y hermosos dientes. Sus pómulos destacaban levemente debido al maquillaje aplicado, pero a la vez era natural como ella misma.
Toda ella era espléndida, y su cara era una hermosa canción que puedes escuchar una y otra vez sin cansarte de repetirla, pero lo que, sin duda, destacaba más en esa muchacha de belleza exquisita, eran sus ojos.
Unos ojos de color negro azabache, apenas maquillados con una fina raya de color negro que los acentuaba aún más y que parecían contener todos los secretos del mundo, transmitían sentimientos todavía por inventar.
Nada más verme sus ojos se iluminaron, dejando de ser negros por un instante y volviéndose castaños. Esos pozos de sabiduría infinita, que una muchacha de su edad no debhería poseer, le daban aspecto de joven y anciana a la vez. Pero a mí no me importaba.
Simplemente la contemplaba extasiado, en un estado de hipnosis propio del espectador de un show mágico. Tan perfecta, tan joven, tan... frágil.
Siguió bajando las escaleras, siendo el centro de atención de toda la sala, como si un foco imaginario la estuviera iluminando. Al menos en mi mente, así era.
Una puera se abrió en lo alto de las escaleras, pero yo contemplaba a mi amada, aquella joven que se aferraba a un viejo como yo. solo la edad nos separaba. Solo la edad.
Al fin y al cabo, ¿qué son los años? La demostración del paso del tiempo.
Me mantuvo la mirada y alzó las comisuras de los labios en una sonrisa tímida y cómplice a la vez. Alzó su brazo, levantando la mano para rozar la mía.
Cerca. TAn cerca.
Se escuchó un fuerte sonido, un impacto.
Su brazo se detuvo en en aire, su mirada se congeló en la mía.
su cuerpo empezó a caer y yo lo vi a cámara lenta. Un leve espasmo, un pequeño gemido escapó de sus labios. Caía, y yo corrí para salvar su cuerpo antes de que tocara el pulido suelo del vestíbulo.
A través de la tela de su vestido pude ver cómo empezaba a aparecer una mancha, del mismo color que la tela que cubría su cuerpo. Sangre.
Ella segúia cayendo y yo me tiré hacia donde estab, cogiendo su cuerpo en mis brazos y mirándola con una mueca horrorizada, buscando en sus ojos un halo de vida, una esperanza que me hciera imaginar que no había pasado nada, que todo era una pesadilla.
Mis manos se mancharon de sangre conforme empecé a acariciarle la cara, observando su rostro. Ella giró su rostro y me miró delicadamente. Una flor a punto de marchitarse. Una mariposa que no podía volar.
Me sonrió levemente y alzó la mano, acariciando mi rostro anciano, ajado pro el tiempo. Una lágrima cristalina recorrió su mejilla, mientras seguía sonriéndome e intentando mantener su mano en alto, con las pocas fuerzas que le quedaban.
Veinticinco años. Solo veinticinco años. Apenas había saboreado la vida, no había disfrutado, no sabía qué era todo aquello.
Los gritos tardaron en hacerse oír. El shock era tan común y gigantesco que todos se limitaron a mirar, congelados, la silueta de dos amantes, separados por el tiempo y, ahora, por la trayectoria de una bala perdida. ¿Perdida?
Sus ojos empezaron a apagarse, y dejó caer su mano, utilizando su último aliento para susurrar una frase, corta, apenas audible, y que hizo que los ojos se me empeñaran de lágrimas.
- Te quiero.
Mi amor, de la que me separaban veinticinco años, había malgastado su último aliento de vida para dedicarle unas últimas palabras a ese viejo decrépito que era yo.
Abracé su cuerpo, envolviéndolo en lágrimas y sangre, meciéndolo y arrullándolo, como una madre abrazaría a su hijo, como un amante pierde la mitad de su vida al ser despojado de lo único que le quedaba en todo el universo.
Alcé la cabeza. Un hombre con una pistola humeante en la mano. Él.
Me di cuenta, horrorizado, de que esa bala era para mí, de que la había matado por el puro placer de verme sufrir.
Alzó la pistola. Se oyó otro ruido. Dolor.
Noté cómo la bala impactaba en imi pecho, y en ese momento la gente empezó a correr y a gritar. Solo pude tumbarme, abrazado a mi amor, a mi vida, que había bandonado el mundo instantes antes. La vida escapaba de mi cuerpo, y yo solo pensaba en ella, que había muerto por causas innecesarias. Decidí morir observando su cuerpo sin vida, y haciendo lo mismo que ella había heco por mí. Haciendo acopio de fuerzas, despegué los labios y susurré:
- Yo también te quiero.
Acto seguido expiré, utilizando mi último aliento para pagar el suyo, y suando la misma frase que ella había usado, en honor a su persona y a su causa, y a esa bala que había conseguido separar lo que ni el tiempo mismo había conseguido.